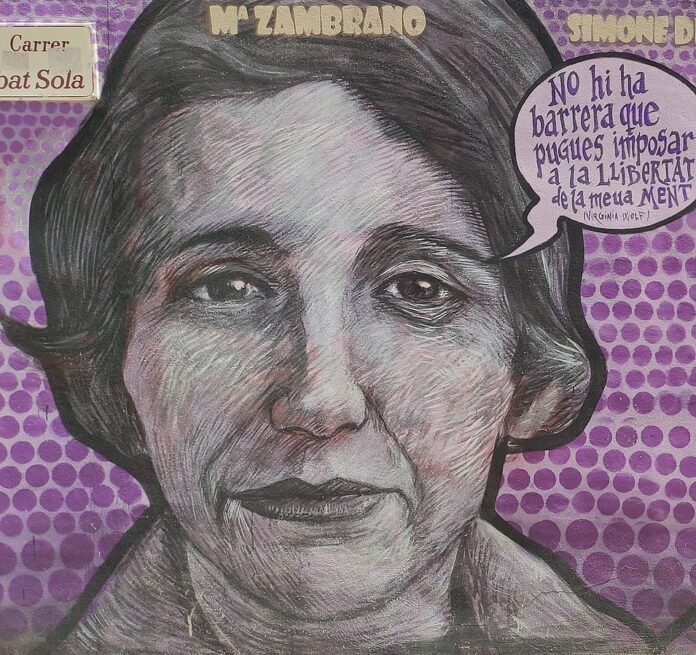Carta sobre el exilio
(texto publicado en 1961 en Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, núm. 49. Pp. 65-70).Toda carta tiene un destinatario, cuya presencia lejana o próxima posee la virtud de hacer que se deshiele el silencio, ese silencio que llega a ser a veces como una mortaja; entonces el escribir a ese amigo nos devuelve a la vida. Y existe también el destinatario que despierta al que desde tiempo yace en un silencio como el que se padece en sueños; entonces al despertar se recobra la palabra y con ella la libertad. Ese que nos despierta no es necesariamente un amigo; puede ser hasta lo contrario.
Existe también la carta que viene a ser como la pieza de un proceso, de esos que la historia –la grande y la pequeña– levanta, la historia que puede asentarse en la propia conciencia; es la carta que con uno u otro título escribe el que se siente juzgado, llamado a dar cuentas.
El destinatario de esta carta es todo eso y aún algo más, alguien más. Pues que el exiliado –de tanto tiempo ya– se ha ido encontrando entre los más diversos planos de la vida histórica, subhistórica y privada. Ha conocido todo: desde el ser considerado como héroe, un héroe superviviente, hasta el desprecio con que ciertas conciencias reaccionan ante la presencia viva de un enigma; desde la hostilidad declarada hasta la adhesión, esa con que algunas conciencias se sienten rescatadas y que envuelve naturalmente la exigencia de que siga así siempre, como se pide al que nos salva de algo.
Un héroe, o sea un ser incomprensible y despreciable –para no haberlo de comprender–, un salvador… Y en medio y alrededor todos los grados de la curiosidad, de la simpatía, de la indiferencia, del recelo. Pocas situaciones hay como la del exilio para que se presenten como en un rito iniciático las pruebas de la condición humana. Tal si se estuviese cumpliendo la iniciación de ser hombre.
Recae, pues, en pleno sobre el exiliado toda la ambigüedad de la condición humana; la asume o se la hacen asumir los demás, todos. Y así, si hubiera de responder a todos los que le han interrogado, tendría que ir pasando por todo eso que le han atribuido ser; tendría que entrar en cada uno de esos personajes y contestar, decir… la verdad que está viviendo. Lo que dejaría a esos personajes en lo que son: máscaras. Máscaras creadas por la situación del que encuentra en su camino al exiliado –pues el exiliado es siempre él, el encontrado y alguna vez descubierto–: o máscaras inventadas por algún conflicto de conciencia, por algún inconfesado remordimiento o por algún pánico de los que acometen al que no ha perdido su herencia, al que tiene un “estar”.
Ir respondiendo desde cada una de esas máscaras sería para el exiliado volver a recorrer el camino ya hecho: el camino en el que, por extraño que parezca, no se ha ido cargando de razón, sino despojándose de sinrazón, que no es lo mismo. Cargarse de razón y de razones es cosa fácil para el exiliado, pues la vía de la justificación es la que inmediatamente se abre como salida de la ambigüedad. Y no sólo una vía, sino propiamente una vía triunfal, esa por donde desfilan los justificados que así se separan del resto de los mortales. Era lo que esperaban y temían de nosotros todos los aludidos y otros expresamente omitidos hasta ahora: los que ocasionaron nuestro exilio. Pero no.
Nuestro silencio, el silencio de los exiliados, que tan poco han hablado del exilio habiéndolo podido hacer tanto, muestra que no se ha seguido la vía de la justificación, por la que se desfila armado de resplandecientes razones, sino esa otra que no parecía ser vía siquiera: la de irse despojando de sinrazones y hasta de razones, de voluntad y de proyectos. Ir despojándose cada vez más de todo eso para quedarse desnudo y desencarnado; tan solo y hundido en sí mismo y al par a la intemperie, como uno que está naciendo; naciendo y muriendo al mismo tiempo, mientras sigue la vida.
La vida que le dejaron sin que él tuviera culpa de ello: toda la vida y el mundo, pero sin lugar en él, habiendo de vivir sin poder acabar de estar, cosa tan necesaria. El estar moviéndose sin poder apenas actuar: el que mora al par en una cueva, como el que nace, y en el desierto, como el que va a morir.
Y así, la primera respuesta a esa pregunta formulada o tácita de por qué se es un exiliado es simplemente ésta: porque me dejaron la vida, o con mayor precisión: porque me dejaron en la vida.
La respuesta, la misma que tendría que dar a quien le preguntase, que por qué es hombre o que por qué ha nacido, si fuera encontrado un día sobre las aguas o arrojado por las ondas, ofrecido por ellas como un extraño ser salvado de algún naufragio o superviviente de alguna isla sumergida: algo que el abismo de la muerte se ha negado a tragar y la vida lleva y sostiene. Y así, el exiliado está ahí como si naciera, sin más última, metafísica, justificación que ésa: tener que nacer como rechazado de la muerte, como superviviente; se siente, pues, casi del todo inocente, puesto que ¿qué remedio tiene sino nacer? Esto está más allá y sobre toda razón justificante.
Y el rito del nacimiento –presentación y ofrecimiento– se cumple, al menos en el ánimo del exiliado, que se siente así: ofrecido.
Ese sentir es el más alejado de lo heroico. Pues si heroísmo hubo y hasta puede seguir habiendo aún –ya que está naciendo huérfano de patria y amparo–, si tiene que llegar por fuerza hasta lo heroico para sostenerse en este estado naciente, no lo puede tener en cuenta, ni darle importancia alguna. Y al pasado, menos todavía, ya que si se hubiera quedado en héroe hubiera tenido que inventar, consciente y deliberadamente, nuevas hazañas.
No han dejado algunos de realizarlas, pero anónimamente y sin identificarse con ello, sin vivir de ello, como sucedió a los que tantas hazañas heroicas cumplieron en la historia que siguió a la suya y que se escribirá sin ellos. Y esta vez, la historia los dejó más desnudos aún de lo que habían salido de su patria.

Así el exiliado, incluso habiendo cumplido acciones heroicas en una historia en la que se vio comprometido por ocasión y por vocación, no ha cristalizado en héroe. Y si lo ha de ser en su vida individual, por no tener otro remedio, tampoco se define por ello. La historia, o más bien quienes al parecer la dirigen, no se lo han consentido en ningún caso. Y él tampoco.
Lo cual es profundamente coherente con lo que sucedió allá, cuando el exiliado todavía no lo era, en la guerra civil, en la que nadie –o apenas nadie– se creyó héroe, habiéndolo sido tantos, quizás todos, de una u otra manera. Una extraña guerra con héroes sin pasión de heroísmo. El que sucediera así determinaba ya esa también un tanto extraña vía seguida por el exiliado de irse despojando de todo, quedándose cada vez más solo en la vida, sostenido por ella, ofrecido por ella.
Toda ofrenda ha de depositarse en algo, ante algo. Pues se trata de un ser que sólo entregado se cumple, y mientras tanto, tiende a ello en una tensión que linda con lo insoportable. ¿A dónde irá a depositarse, a dónde que sea aceptado y aun devorado, si el serlo fuese la forma de la aceptación? De este modo se siente suspendido más que en la vida, sobre ella, dado como en prenda de algo. Como la prenda que alguna cosa –de la historia– tiene que pagar a otra. Una prenda que lo es siempre da algo así como una certidumbre. Un pago también de una deuda diferida, una deuda que no es posible pagar por el instante. Mientras tanto, cuando se trata de un ser humano, es él quien está pagando.
Esta conclusión es lógica con el camino elegido por el exiliado español de no cargarse de razón, y en lugar de desplegar todas las razones que tiene y tuvo desde un principio, irlas dejando a sí mismas, a su propio curso para que brillen por sí mientras él se va quedando reducido a… lo irreductible: a la verdad de su ser, de su-ser-así, despojado de todo, de razón y de justificación. Esto es lo más cercano a la inocencia.
Y claro está, nadie lo entiende. Nadie o casi nadie entiende –ni él mismo, en principio– que se haya reducido a eso que por acercarse tanto a la inocencia viene a ser casi invisible, como el “Niño de Vallecas” de Velázquez, que cuando alguien repara en él procura no verlo o verlo como si no lo viera. Pues ¿qué hace?, ¿qué hace ahí que ni siquiera se sabe dónde está? Está en el lugar sin nombre donde han estado siempre todos los dejados, por siglos a veces, para que alguien los recoja; alguien determinado en un momento preciso y no en otro. O como el examinando en espera de ser llamado para responder a una pregunta, una, que sólo él se sabe.
O para entregar algo que tiene entre las manos y que no se puede perder. Y está así, embebido en paz y sosiego infinito, en un indecible olvido, porque no se ha quedado para que lo salven a él –porque él tenga que ser salvado–, sino para que quien lo recoja en el momento en que deba ser, reciba algo que sólo él tiene. Y si algo espera es remitir, remitir este algo precioso, único, sin remitirse a sí mismo. En cambio el cargado de razón, el justificado, tiene que remitirse a sí mismo cuando le llegue la hora.
Es el que, a fuerza de penas y de trabajos, de renuncia, parece haberse salido de la historia y está en su orilla. Y eso, la impresión que produce, es la de ser lo pasado; un pasado que se ha quedado quieto, que es pura presencia como la del “Niño de Vallecas”, que parece la imagen misma de lo pasado, de lo pasado puro. Pero que no pasa, que está ahí, misteriosamente detenido y sin pedir que le den nada. Su actitud y su gesto son los del que va a romper a hablar, tanto que se le oye la voz: tanto que puede ser también una imagen de la voz, de la misma que acude de la garganta a los labios entreabiertos.
La imagen del hombre en ese indiscernible instante entre la voz y la palabra; voz que corresponde a la palabra que sale del llanto o que sale de él, ya limpia. La voz del que ha renunciado al llanto y se le ha bajado desde los ojos abiertos, tan abiertos por eso al alma como una lluvia, no del cielo, pero sí de los ojos que están mirando al cielo. Y esta voz es la de la diafanidad.
Es la presencia de una voz inaudible; la del exiliado también inaudible; la voz para decir las palabras concebidas diáfanamente, es decir, sin carga de pasión alguna. Así como la verdad, la más pura y verdadera, no aparece cargada de razón, la voz que le corresponde está libre de pasión. O más bien de razones y de pasiones, que la razón la pasión puras se identifican con la verdad. Y esa verdad, esa palabra diáfana, está ahí con él, en su presencia; la tiene consigo, es la prenda que un día dará, que se desprenderá de él sin violencia, de la misma manera que él se ha desprendido de todos sus ropajes y figuras, incluso de las más legítimas.
Se ha quedado ahí, detenido sin reposar, en un lugar que ni lo envuelve ni lo sostiene, en ese misterioso lugar donde aparecen los “tontos” de Velázquez, y Ginés, el actor. Y todos ellos coinciden además en tener voz, al borde de la palabra, como si hubieran llegado a identificarse con ella de tal manera que ya fueran ellos mismos palabra, cual una verdad con su voz.
Una palabra, una verdad, sólo eso. La palabra y la verdad en la que la historia que ellos han padecido y hecho, también la anterior, la historia de España, se hubiera ido reduciendo. Que la historia, al fin, si tiene sentido se ha de ir consumiendo y consumando en palabra de verdad, sacada, exprimida de todas sus razones y sinrazones.
Para llegar a quedarse en eso, en estar más cerca de ser criatura de la verdad que personaje de la historia, cuánto desvivirse y deshacerse ha sido necesario, cuánto padecer interrogaciones sin respuestas y tener que sufrir, en cambio, preguntas como saetas disparadas desde los lugares más variados. Cuánta esperanza extinguida y mortal abandono…
Pero ahora ya apenas al exiliado se le pregunta nada. Desde los más diversos y aun encontrados lugares surge una voz que con diversos tonos, según el sentir que la inspire, le dice simplemente: ¿Qué haces todavía ahí, qué estás haciendo? Lo que tendrías que hacer es volver. Es decir: sal de ahí, de ese imposible lugar donde estás, y vuelve. Y claro está que lo más importante en el ánimo de quienes lo dicen, tan unánimemente, debe de ser, lo primero, que deje el exiliado el lugar donde está: que deje de ser exiliado. Y para ello, el único camino es volver a su patria: des-exiliarse.
Sí, no es juego de palabras: des/exiliarse, que no es lo mismo que si simplemente nos dijeran “vuelvan” o “vengan”. Y más todavía si nos llamaran por nuestro nombre. Me refiero, naturalmente, a los que están allí, en España.
Pero aún más significativa es la variación que se advierte ahora –desde hace ya algún tiempo– respecto a lo que se nos decía en un primer momento, cuando se dieron cuenta, sobre todo los entonces jóvenes, de la ausencia del exiliado. Entonces se sentía nuestra falta y por ello a veces se nos veía en falta, como si fuera obstinación nuestra el no volver.
Se trataba entonces de eso, de que regresáramos, y se nos sabía en un lugar determinado, (no me refiero al país en que estuviese el exiliado en cuestión, sino a que el lugar llamado exilio existía entonces para ellos, los que nos echaban de menos y creo que, desde luego, para todos los demás: los indiferentes y los que celebraban nuestra ausencia para ocupar su puesto, sin más). Pero no se trata de ellos en esta carta, ni de los de entonces, ni de los de ahora. Pues que queremos apresar el conflicto puro, y esto sólo se puede hacer mirando a las gentes de buena fe entera.
En ese momento –digo–, que se puede señalar como el que fue nombrado “fin de l’espoir”, se nos llamaba o se nos echaba de menos. Ahora, en realidad, se nos llama ante todo a salir del exilio hasta el punto de casi ignorarlo, olvidarlo o desconocerlo. Ahora ya ni siquiera estamos en el exilio: estamos, debemos de estar “por ahí”, no se sabe en qué lugar. Pues al no saberse en qué lugar, no es necesario preguntarse por qué, aunque el porqué estamos ahí donde estamos sí deben preguntarlo y preguntárnoslo “in mente”, en esa forma en que se pregunta al “Bobo de Coria” qué hace, qué hace que se sale del cuadro y se pone a hacer lo que hacen los demás.
De diversas maneras, tácitas y expresas, directas e indirectas, se hace saber al exiliado – quizás esto coincida con el arribo a la vida pública, a la posible vida pública, de una nueva generación– que la suerte y destino de España deben estar y estarán determinados sólo por la acción y aun por el pensamiento de ellos, los que están en España. Y muy especialmente por los que conocieron la guerra civil en su infancia, es decir, por quienes la recuerdan como algo hermoso, horrendo, como fuera, pero algo extraordinario y natural a un tiempo, que los envolvía como un sueño; un oscuro sueño que no se sabe de dónde viene ni por qué sé ha producido, como un “fragmento absoluto”, pura irrealidad que es real sólo porque aplasta, como una pesadilla.
De ellos han ido saliendo con el correr de los años los anticonformistas de hoy, los que no aceptan el régimen, denomínense de una o de otra manera. Para ellos el exiliado ha dejado de existir ya, vuelva o no vuelva. Si le conceden un instante de atención ha de ser para extrañarse sin más de que siga habiendo exiliados. Y si un brote de simpatía se da en sus ánimos, por el motivo que sea, desemboca en decir: ¿Qué hacen, qué están haciendo, qué han hecho en todos estos años?
Y para ellos, para estos jóvenes ha de tener vigencia más que para nadie quizás, esa imagen del “Niño de Vallecas” o del “Bobo de Coria”, en la cual algunos exiliados –por lo menos quien esto escribe– se reconocen. Estamos, pues, de acuerdo en un principio. Sí, en efecto; así nos hemos quedado, si no todos, muchos; yo diría que todos los que no tuvimos nunca una específica actividad política. No creo sea necesario decir que queda al margen e intacta la cuestión de nuestro trabajo.
Esa imagen es la de lo pasado: de un misterioso y especial pasado, añadimos. Y ellos también tendrían que aceptarlo, pues que al pretender como la cosa más natural la exclusividad de decidir los destinos de la patria, rechazan ese pasado en una forma excepcional, como no se suele hacer, ya que la inicial discontinuidad de la historia se salva aceptando lo pasado, por muy críticamente que se haga. Un mínimo de continuidad es indispensable para que la historia sea historia humana y para que la patria propiamente exista. Para que la patria sea patria y no un lugar “ocupado” por los que llegan, lleguen como lleguen, en virtud de la fuerza o en virtud de la fuerza de la edad.
Muestran de este modo, los que así sienten y piensan, que no han despertado de aquel sueño de la guerra civil con que entraron en la vida; que están bajo él detenidos, bajo esa pesadilla. Y aún más: con una trágica coherencia, con la coherencia de la fatalidad no vencida, del fatum no superado.
Los que se encontraron sin saber cómo ni por qué en aquellos días de la guerra, bajo ella, aprisionados por ella y después por lo que siguió, se vieron así en la vida. Y este “así”, es simplemente un estar desprendidos del fluir de la historia. Y ellos vienen a repetir, como en una galería de espejos, la situación del exiliado, su situación de superviviente. Al exiliado le dejaron sin nada, al borde de la historia, solo en la vida y sin lugar: sin lugar propio. Y a ellos con lugar, pero en una historia sin antecedentes.
Por tanto, sin lugar también: sin lugar histórico. Pues, ¿cómo situarse, desde dónde comenzar, en un olvido e ignorancia sin límites? Se quedaron sin horizonte. Y por muy en la tierra que estén, en la suya, donde se habla su idioma, donde pueden decir “soy ciudadano”, al quedarse sin horizonte, el hombre, animal histórico, pierde también el lugar en lo que a la historia se refiere. No sabe lo que le pasa, no sabe lo que está viviendo. Vive en un sueño.
Con la diferencia de que el exiliado ha tenido que despertar. Y si se ha ido quedando así, embebido en sí mismo y como ajeno a todo, hasta a su propia historia, es por verla, por estarla viendo cada vez con mayor claridad y precisión, desde ese lugar, en ese límite entre la vida y la muerte donde habita, el cual es el lugar privilegiado para que se dé la lucidez, sobre todo cuando se ha renunciado a justificarse y cuando no se ha cedido a cristalizar en un personaje; cuando no se ha querido ser nada, ni siquiera héroe.
De este modo, viviendo en situaciones en principio tan análogas, se ha venido a parar a situaciones divergentes. Los que en la patria quedaron, crecieron, hablan hoy día –como se puede–, siguen dentro de su sueño; con la realidad, sí, mas una realidad que se les presenta como soñada por desprendida de su ayer, por encerrada en sí misma, por privada de horizonte. Mientras que el exiliado ha venido a tener casi tan sólo horizonte: horizonte sin realidad, horizonte en el que mira, pasa y repasa, desgrana la historia, toda la historia, sobre todo la historia de España.
Además, a ello le han obligado: a pasar y repasar la historia de su patria, ya que de ella le han ido pidiendo cuentas por todos los caminos del mundo. Esto por ser español. Pues que a los exiliados de otros países no se les exige que rindan cuentas de todo lo que en ellos pasó; no se ven tratados como exiliados seculares. El español, en cambio, se ha visto desde el primer momento como si fuera un exiliado de la España de los Reyes Católicos, de Carlos V, de Felipe II, o como si los representara. Y ha tenido que ir dando cuentas de todo, se ha visto investido de la categoría de representante de la historia de su patria.
Y como sentía la patria, como no la podía dejar abandonada a las opiniones de las gentes, a los tópicos: como aceptaba su herencia, él, arrojado de la historia actual de España, y de su realidad, ha tenido que adentrarse en las entrañas de esa historia, ha vivido en sus infiernos; una y otra vez ha descendido a ellos para salir con un poco de verdad, con una palabra de verdad arrancada de ellos. Ha tenido que ir transformándose, sin darse cuenta, en conciencia de la historia.
Tal nos parece, por instantes, que hayamos sido lanzados de España para que seamos su conciencia; para que derramados por el mundo hayamos de ir respondiendo de ella, por ella. Y fuera de su realidad seamos simplemente españoles. Españoles sin España. Ánimas del Purgatorio.
Ánimas del Purgatorio, pues hemos descendido solos a los infiernos, algunos inexplorados, de su historia, para rescatar de ellos lo rescatable, lo irrenunciable. Para ir extrayendo de esa historia sumergida una cierta continuidad. Somos memoria. Memoria que rescata.
Ser memoria es ser pasado; mas de muy diferente manera que ser un pasado que se desvanezca sin más, condenado a desvanecerse simplemente. Es lo contrario. Pues nos ven así por identificar nuestra quieta imagen con la de un pasado inasimilable. Mientras que si somos pasado, en verdad es por ser memoria. Memoria de lo pasado en España. Pero la memoria suscita pavor. Se teme de la memoria el que se presente para que se reproduzca lo pasado, es decir, algo de lo pasado que no ha de volver a suceder. Y para que no suceda, se piensa que hay que olvidarlo. Hay que condenar lo pasado para que no vuelva a pasar. La verdad es todo lo contrario.
Lo pasado condenado –condenado a no pasar, a desvanecerse como si no hubiera existido– se convierte en un fantasma. Y los fantasmas, ya se sabe, vuelven. Sólo no vuelve lo pasado rescatado, clarificado por la conciencia; lo pasado de donde ha salido una palabra de verdad. La historia que va a dar en verdad es la que no vuelve, la que no puede volver. Ha ascendido a los cielos, a los cielos suprahistóricos; su verdad es como una estrella de esas que guían. Y toda ella, toda la historia de un pueblo transformada en verdad, exprimida, consumida en verdad, sería como una luminosa Vía láctea que alumbraba la noche de los tiempos. Bajo su viva claridad –pues se trata de verdades vivientes– sería imposible la repetición de la tragedia.
Pues la tragedia no se repite. Cuando se repite es porque es la misma, porque el umbral de la fatalidad no ha sido traspasado. A traspasarlo ayuda la memoria, que es conciencia. Cuando se ha entendido de verdad el sueño, descendiendo cuantas veces haya sido necesario a su infierno hasta traerlo a la luz, ese sueño ya no vuelve. Y todavía más: se sueña ya de otra manera. Se sueña, pues que es de hombres, de seres de angustia y de esperanza, el soñar. Pero el sueño nace en otros niveles de la conciencia. Y todavía más: se deja de soñar mientras los otros se libran de su pesadilla. Conciencia es también paciencia.
Mientras prosiga la historia, se sigue soñando. Pero si la historia es algo más que una serie de catástrofes, hay que aprender a soñar. Y ello es posible, por extraño que parezca.
Se aprende a soñar aprovechando el vacío que deja la consumación de la tragedia, la soledad y aun el abandono en que queda el despojado por ella. Ese vacío, ese desierto en que se queda aquel a quien se le dejó sin nada –incluso sin la muerte–, al que se le dejó solo con la vida; sin realidad, pero con horizonte y tiempo, al contrario que en los sueños. Se despierta entonces. Y despertar no es otra cosa que recobrar la conciencia y con ella la libertad; la libertad y el tiempo.
Y al que por fuerza ha despertado –y no ya de su sueño, sino de un sueño secular–, se le aparece visible de modo evidente que la historia de España está desde siglos como encantada ante un umbral: el de la guerra civil. Así debe de ser también, sino intuído, al menos entrevisto por todos los que al exiliado le han pedido cuentas de esa historia de España, como si fuera el exiliado de toda ella. Debe de ser esa la razón de tan reiterada requisitoria. Sobre la figura del exiliado se han acumulado todas las guerras civiles de la historia de España. Por todas ellas ha tenido que ir pasando; todas las ha tenido que ir desgranando, hasta descubrir algunas no declaradas.
Y si es ese el umbral trágico de la historia de España, ha de ser traspasado; si ese es el nudo, ha de ser desatado de una vez para siempre. Ha de llegarse al fin del período de siglos de guerra civil. No es la última la que no debe reproducirse, sino ella en sí misma, la guerra civil. Y si no se realiza así, España no podrá proseguir su historia y caerá bajo el nivel de lo histórico, quedará en paisaje, en lugar… No será posible ser español ni dentro ni fuera de España. Ni vivir propiamente en ella.
La prenda que el exiliado conserva entre sus manos, mientras mira al cielo sin interrogación y sin llanto, debe ser esa. Désele voz y palabra. No pide otra cosa sino que le dejen dar, dar lo que nunca perdió y lo que ha ido ganando: la libertad que se llevó consigo y la verdad que ha ido ganando en esta especie de vida póstuma que se le ha dejado.
“Toda la sangre de España por una gota de luz”, escribió el poeta León Felipe desde el fondo mismo de la tragedia. Lo que quiere decir que sólo cuando ese poco de luz que permite la humana historia se haga visible y circule, se reparta, sólo entonces no será necesario que vuelva a correr la sangre.